El día que colgaron al diablo
Jorge Labrin

Salí a caminar sin destino concreto. Caminaba por caminar, fumando cigarros para apurar el paso del día. Habré caminado unas dos horas cuando llegué a un verde monte que nunca había visto en mi vida. No era muy alto, pero si extenso, y en toda esa extensión se dejaba caer el sol. Lo coronaba un gran árbol morado, y la primavera cubría de hojas todas sus ramas. Todas excepto una, que salía del tronco hacia un lado y formaba un perfecto ángulo de noventa grados.
A lo lejos, desde la cima, pude ver uno de esos tantos pueblitos que aparecen a las afueras de las grandes ciudades. Esos que no hacen mucho ruido, que con suerte aparecen en el mapa y no pasan de los dos mil habitantes.
Me senté, y apoyé la espalda en el tronco del árbol. Más allá de lo “discreto” del pueblo, me extrañó que no hubiera absolutamente nadie: ni niños jugando alrededor, ni viejos tomando el fresco, ni siquiera caminantes que usaran el camino como atajo. Y advertí que tampoco había tránsito por el monte: el pasto crecía uniformemente desde ahí hasta un kilómetro más abajo, donde recién vi un camino de tierra que llegaba hasta el pueblo.
Encendía un cigarro cuando un ladrido llamó mi atención: a mi lado apareció un perro mediano, pardo, que jadeaba con la lengua afuera. Me pareció lindo, inofensivo, así que lo acaricié. Me extrañó que, a pesar de su tupido pelaje, el cuerpo fuera tan frio.
El perro se alejó un poco y se puso a dar unas vueltas. Después, aburrido, volvió y se sentó justo frente a mí. Guardó la lengua en el hocico, y me dijo:
—No eres de por aquí, ¿verdad?
Habló en un español perfecto, sin problemas de dicción ni rastros de habla perruna. Pasmado, solo atiné a arrumarme aún más contra el tronco y a asentir con la cabeza.
—En este árbol —siguió diciendo el perro—, en esa rama sin hojas de ahí, hace mucho, mucho tiempo, colgaron al diablo.

Y comenzó a narrarme la historia, como si yo se lo hubiese pedido. No le interrumpí, no hice ni un gesto o movimiento que delatara mi asombro. Me quedé fascinado, mirándolo fijo, escuchándolo con plena atención.
—Ha pasado poco menos de un siglo desde que sucedió aquello. En esa época el pueblo que ves allá abajo recibía el nombre de Bajo Can-Can, pero este nombre se perdió, y con el tiempo también la identidad. Pero lo que hicieron… Eso sí que no lo han podido borrar los años ni las décadas, ni lo borrarán los siglos por venir.
»Resulta que llegó a Can-Can un hombre. Era de baja estatura, pálido, peinado hacia atrás, fino bigote de lápiz, y unos ojos hondos y amarillentos. Vestía finamente, aunque había algo en sus trajes que daba la impresión de enfermizo, barato, superficial; quizás hilachas en las costuras, el color desteñido, un botón que faltaba… Creyeron los habitantes que se trataba de un pequeño burgués extranjero: un italiano que abriría una ferretería, un francés que pergeñaba un burdel, un alemán soñando con un bar. Pero nada de eso. Resultó ser un chileno, o al menos hablaba tan bien el español de Chile como para pasar por hombre de Santiago o Valparaíso.
»Pidió una pieza en la única pensión del pueblo. Pagó varios meses por adelantado, además de unos extras para recibir tres veces al día, directamente en su pieza, la mejor comida posible. Verá, todo eso fue una demostración de su caudal. Pronto, un idiota le pidió dinero, y el recién llegado aceptó gustoso, explicándole las nada flexibles condiciones y los nada piadosos intereses. Así, el hombre se dio a conocer como usurero.
»Usted quizás se pregunte qué puede hacer un usurero en un pueblo tan chico. Se sorprendería. Al final, todos terminan pidiendo. Unos piden porque no les queda más remedio, y otros piden simplemente porque tienen la posibilidad. Muchos necesitan unos pesos para la carne del almuerzo, o la harina para la masa del pan; pero otros, oh, señor, otros pedían unos pesos para tomárselos, o para agarrar un carro y manejar hasta una cabaña de putas a los pies del volcán. Eso hacían. De todo hacían.
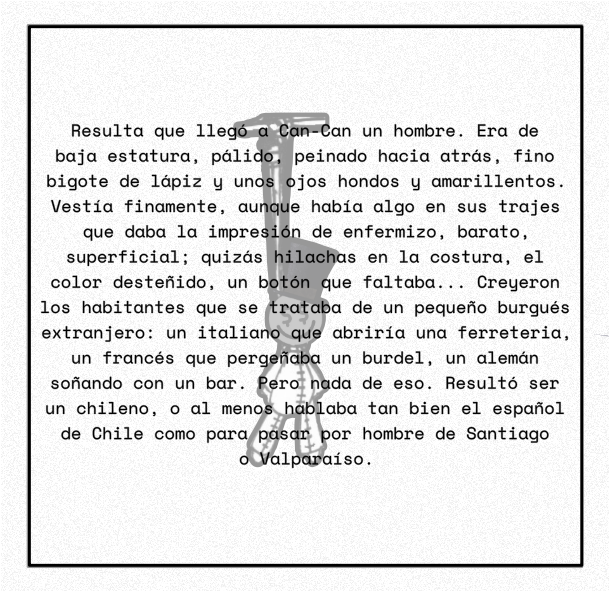
» Y todos pagaban los cuantiosos intereses. El forastero se encargaba de persuadirlos mediante la intimidación. Él no era físicamente imponente, ni de lejos; pero un día, de la nada, salió a pasear con un perro. No un perro como yo, claro, sino un demonio. Era más grande que un moloso romano: una mezcla de razas perdidas y extintas que dio como resultado a una especie similar a un león lampiño. La verdad, costaba llamar “perro” a ese monstruo.
» Bastaba con que alguien se saltará un pago para que el usurero soltara a ese demonio, más eficaz que cualquier matón alemán de los que caminan erguidos y tienen brazos de héroe griego. Así, todos terminaban pagando, aunque para ello debieran sacarse la comida de la boca.
» Me creerá que ni esas muestras de crueldad ni ese descaro con los intereses encendieron la rabia de los habitantes. Lo odiaban, le temían, pero daba un servicio indispensable para la comunidad: si el de la pulpería no fiaba, estaba él para proveer.
» Entonces, preguntará usted: ¿por qué lo colgaron?
» Pues a ese hombre le gustaba ir a las casas de algunas señoras cuando sus maridos no estaban —sé que quiere reírse, pero no lo haga—. Déjeme decirle que estas señoras no eran pocas, y las visitas tampoco.
» Luego, ya no era él quien visitaba, sino él el visitado. Señoras, jovencitas, algunas paseantes, toda clase de mujeres pasaban por su pequeña pensión.
» Esto hirvió la sangre de algunos, desde ya. Pero la rabia no es suficiente para querer matar a un hombre. O, en todo caso, no es suficiente para decidirse a hacerlo. A los pobladores de Can-Can les faltaba algo, un sentimiento tan desesperado que nublara la razón y los insuflara con un paradójico coraje.
» El miedo. Eso les faltaba.
» El cura del pueblo fue una vez a visitar al usurero. Al enterarse de su oficio, y sus cuestionables pasatiempos, lo increpó. Lo trató de inmoral, depravado, corruptor de la comunidad, etcétera, etcétera. Le dijo que por qué no le veía en la iglesia, que si estaba bautizado o si era en realidad cristiano. Tuvieron una fuerte discusión. Los curiosos pegaron la oreja a la puerta y a las ventanas, pero no entendieron nada. Las palabras que decían el cura y el usurero sonaban por momentos a español, pero ni una les resultaba comprensible a ellos. Muchos um, us, is, im… Por más que escucharan, los pobres nunca iban a reconocer el latín.
» Tras más o menos media hora, el cura salió. No quiso hablar del tema con nadie. Desde entonces, y hasta su muerte —que demoró apenas un par de años— se le vio turbado. No fue el mismo, en especial a la hora de impartir los sermones. Parecía encerrado en sí mismo, acaso guardándose una insoportable ración de sombra, un secreto imposible de compartir.
» ¿Qué le había dicho el hombre para que el cura se volviera así de taciturno? Se contaban historias de lo que el usurero hacía en su pieza cuando lo visitaban las mujeres. Sus fetiches, sus gustos. Ellas, las mujeres, no contaban nada. No podían. Al principio, los hombres atribuyeron esa actitud al pudor y la reserva femeninos. Creyeron que, al igual que el cura, se guardaban el secreto. Pero luego parecía verdad que ellas no podían hablar sobre aquello. Sus bocas se trenzaban, el estómago les bullía, y un mareo repentino llevaba a algunas hasta el desmayo. Y todos seguían preguntándose “¿De qué no sería capaz ese hombre?”.
» Pronto aprenderían que a veces es mejor no formularse ciertas preguntas, en especial si la respuesta no llega en forma de palabras sino de hechos. Llegó entonces el día en que desapareció una niña. Luego de una larga búsqueda por los bosques, por los canales y los prados, se la dio rápidamente por muerta y se comenzó a buscar culpables. ¿Pumas? Podía ser, pero la niña no solía jugar a los pies de los cerros, y tampoco había rastros de huesos o sangre. Así, surgió una pregunta peor que la anterior: “¿y si el usurero ya no se contentaba con mujeres?” Con mujeres adultas, quiero decir.
» No hubo juicio, ni recolección de pruebas, ni nada. El odio y miedo por aquel hombre eran tales que la sospecha bastó para condenarlo.
» Fue gran parte del pueblo a la pensión: las mujeres con las que él salía, los deudores, algunos borrachos de medio día y el mismísimo alcalde. Tiraron abajo la puerta de su pieza y se encontraron al usurero sentado sobre su cama, vestido impecablemente, con los ojos serios, fijos en un punto cualquiera de la pared. Quizás reflexionara sobre lo que sucedía, intentaba descifrar de qué se le culparía esta vez.
» El perro demoniaco se puso en guardia, y le pegaron un tiro de escopeta.
Tras esta última frase, mi narrador perruno sacudió la cabeza, como si un recuerdo claro y vivido le trajera una exacta sensación a la piel. Después, continuó:
—Pero eso no pudo con él. Fue directo a las piernas de los hombres, al cuello de los que caían, y antes de que tantos garrotazos y punzadas extinguieran sus fuerzas —la lucha duró minutos, mi señor—, la fiera ya había matado a tres hombres.
» Y esas tres muertes encendieron aún más la rabia de los que seguían vivos. Patearon al perro hasta que dejo de jadear, y tomaron de los pelos al usurero. Él no ofreció ninguna resistencia. En la calle, cara contra el suelo, lo amarraron a las riendas de un caballo que lo arrastró bien lejos. Ellos, desde ya, viajaron con él, sin sacarle los ojos de encima y gozando su sufrimiento.
» Y llegaron hasta este exacto punto en que estamos nosotros dos ahora. En aquel entonces también era primavera, y en este árbol, tan hermoso y tan lleno de vivas flores entonces, cometieron su crimen. Desataron al usurero, y entre varios hombres lo retuvieron junto al árbol.
» Las riendas se amarraron a esta rama que sale derecha del tronco. Puede notar que ni los bichos hacen nidos en los agujeros. Tras la ejecución, nada es capaz de crecer ni de vivir en esa rama. Las flores y hojas que hubo se desprendieron con el tiempo, cayeron negras y podridas. En fin, lo cierto es que improvisaron su horca. Luego, dejaron al caballo debajo de la rama, y sentaron sobre la montura al hombre. Él, por cortesía, se agachó un poco para que le pusieran la soga al cuello. Y aunque el cadalso ya estaba listo, no ocurrió nada durante un buen rato.
» Sí, la multitud iracunda pedía justicia, pero ni uno era capaz de realizarla con sus propias manos. Piedras y flemas de todos los colores caían sobre el cuerpo del hombre; los gritos de quiénes preguntaban por la niña, los insultos de quiénes le llamaban degenerado —entre otras cosas—, y los alaridos de pura rabia resultaban en un incomprensible bullicio. Y a pesar de estar siendo lapidado, el hombre no esbozó ningún gesto, ni una sola mueca de disgusto o de dolor, o de una emoción cualquiera.
» Fue entonces que un borracho recién integrado al grupo, envalentonado por el alcohol en la sangre, o tal vez ansioso por la actitud del condenado, sirvió de verdugo. Es decir: dio un manotazo al trasero del animal, que de inmediato salió al galope. Las voces callaron al unísono, silbaron las últimas piedras, se tensó la soga y…
» No murió. Los testigos quedaron aterrorizados cuando, ya suspendido y casi moverse, todavía pestañeaba. Las riendas le apretaban la garganta con tanta fuerza que le impedían hablar, pero igual les sacó la lengua y esbozó una sonrisa maníaca en esa cara azul, toda azul, de un azul oscuro que acentuaba el dorado de sus ojos.
» Lo llamaron demonio, diablo, Satanás. Con una lanza le acuchillaron el cuerpo. Y a pesar de la sangre que brotaba de su carne raquítica, eso seguía vivo.
» Hasta que, exhausta, la multitud se dividió: unos cuantos se quedaron a vigilarlo; otros se llevaron de vuelta al pueblo a las mujeres, niños y a los débiles que se habían desmayado; tras dejarlos en sus casas, fueron a la pensión del diablo para registrarla y averiguar que se traía entre manos.
» Pero ahí, este último grupo se vio obligado a pedir apoyo, a punto de enloquecer ante una aterradora sorpresa: en medio de la habitación encontraron un gran charco de sangre, charco al que le faltaba un cadáver: el del perro al que todos habían visto morir. O eso creyeron haber visto.
» Una docena de hombres armados con fusiles y garrotes revisaron los cajones de la cómoda, y también debajo del colchón y el armario. De dinero no encontraron ni un peso. En los muebles había unos cuantos trajes, y en la mesita de noche un libro: Paradise Lost, de John Milton.
» Sin botín, o cosa que valiera la pena, decidieron quemar la pensión.
» Volvió a reunirse el pueblo entero en este monte. Tras discutir cómo reaccionaría el demonio con el fuego —llegaron a la conclusión obvia: no le haría nada—, decidieron llamar al intendente de la región.
» Cuatro vigías se quedaron a vigilar al diablo: dos en el día y dos en la noche. En cada turno uno de los dos bajaba al pueblo en busca de alimentos. Aunque sucedió unas veces, tanto de día como de noche, que no tuvieron que hacerlo, pues el cura subía a la cima con los suministros. En esas ocasiones, aprovechó a rezar por ellos y arrojó agua bendita al diablo, quién en principio fingió un agonizante ardor al sentir el toque del agua, retorciéndose y desorbitando los ojos, pero luego se limitó a atajar con la lengua cuantas gotas podía. Muy pocas energías le quedaban —al menos para molestar al cura—, aunque sin dudas un hombre normal habría muerto hacía rato.
» Al ver el cura que sus ataques no provocaban daño real en el ahorcado, dejó de subir.
» Cuando al fin el intendente llegó, casi una semana después de ser llamado, era de madrugada y los vigías dormían. De la rama colgaban las riendas, y el diablo no estaba por ningún lado.
» Los azotaron por negligentes, por haberlo dejado escapar. Pero ellos no sabían nada —¿qué iban a saber? —. Un dulce sueñito les cayó encima, un pestañeo de unos pocos minutos, y despertaron con la certeza de que el diablo había desaparecido. “Digan la verdad, ¿llegaron a un trato con él?”, les preguntaron. Pero no, los cuatro afirmaron que el diablo apenas soltó la lengua en esos días: solo cuando uno de los vigías bajaba al pueblo, él aprovechaba para susurrar palabras cortas, unos cuantos insultos —idiotas, ilusos, imbéciles— al que quedaba solitario en el monte.
» Todos en el pueblo se pasaron meses en vela por miedo a una represalia del demonio. Y aunque desaparecieron otras niñas y se incendiaron unas casas —creo que unas vacas se enfermaron también—, yo sé que el diablo poco y nada tuvo que ver con eso, como tampoco tuvo que ver con la primera niña que se perdió… Ah, sí, también murieron unos cuantos perros.

El perro coronó su relato con una sonora risotada. Luego me preguntó:
—¿Entendiste lo que te he contado?
No pude responderle. Sí advertí que mi cigarro se había consumido solo: era un hilo de ceniza pegado al filtro.
El perro volvió a sacar la lengua, se paró en dos patas y me dio la espalda. Se alejó de mí con unos pasos que primero fueron perrunos y juguetones, y pronto resultaban indistinguibles de los de un hombre. Después se detuvo, y se quedó viendo el confín del paisaje.
Yo me levanté y fui en dirección contraria, hacia el pueblo, ese que antes se llamó Bajo Can-Can, y que ahora tiene un nombre que no recuerdo y que poco me importa recordar. Al fin y al cabo, no es más que un nombre que sirve para ocultar otro nombre, el verdadero nombre.
Y en lo que bajaba el monte giré para ver al perro una última vez. Y distinguí la silueta de un hombre, parado exactamente debajo de la rama donde colgaron al diablo.
Llegué esa vez al pueblo, y bebí para olvidar al perro y a su historia. Este relato prueba que ese olvido me fue imposible.
Sobre el autor

Jorge Labrin
Chileno nacido en el año 2002. Con una inclinación hacia los relatos policiales y fantásticos, escribe cuentos que a veces logran publicación en una revista. Participó en el taller del escritor argentino Alejandro Baravalle (El Sur, Taller Literario), donde terminó por decidir su vocación de escritor.
